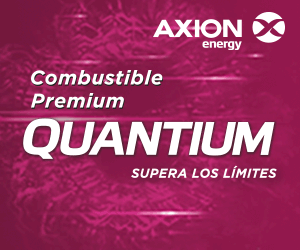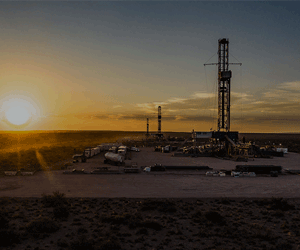NOTA TÉCNICA
Alteraciones del entorno y potenciales efectos sobre la fauna en yacimientos del norte patagonico
Por Diego Alfonso Rosa (Chevron)
Las alteraciones del paisaje generadas por obras en yacimientos pueden modificar la disponibilidad de agua, alimento y refugio para la fauna del norte patagónico. El artículo analiza estos efectos potenciales y destaca la importancia de fortalecer las líneas de base y las salvaguardas ambientales en los proyectos de la industria.
Este trabajo fue seleccionado en el 5.º Congreso Latinoamericano y 7.º Nacional de Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiente en la Industria del Petróleo y del Gas
A lo largo de un área en operación, la flora y la fauna presentan patrones de distribución no homogéneos. La fauna presentará un patrón relacionado con cómo se ajustan las características del terreno a sus necesidades alimentarias, de reproducción o de descanso y paso durante migraciones. Por su parte, para la distribución de la flora serán determinantes las características del suelo y la disponibilidad de agua. Es interesante analizar, de manera general, cómo podrían impactar las obras de infraestructura que se realizan en las áreas operadas sobre estas distribuciones.
Hay en la bibliografía una oportunidad de investigación sobre la afectación de paisaje por la actividad humana y cómo esta podría afectar la distribución, competencia y actividades reproductivas y servicios ecosistémicos de las especies de flora y fauna del norte patagónico.
Las obras más comunes que afectan la topografía en las áreas operadas son la construcción de caminos, ductos mayores, locaciones y superficies afectadas a baterías y oficinas. Si estas alteraciones topográficas generan alteraciones para la fauna en aspectos tales como disponibilidad de agua, alimento y refugios es un campo de investigación que contribuirá a mejorar la determinación de impactos, y la definición de salvaguardas. Si estos cambios resultan positivos o negativos, no está del todo entendido.
La sinergia de los nuevos proyectos sobre la actividad existente debe investigarse con mayor detalle con relación a los parámetros ecológicos de abundancia, riqueza y otros de dinámica poblacional y de comunidades. Ligado a este último punto, se resalta la importancia de contar con una detallada línea de base y enfatizar en la necesidad de aunar esfuerzos para el estudio de la dinámica de poblaciones y comunidades de fauna en las áreas de explotación petrolera.
Se analizan los riesgos asociados a la creación de fuentes de agua, alimento y de refugios, y cómo estos podrían afectar a la fauna promoviendo cambios en patrones de conducta o de distribución. Se establecen en consecuencia las recomendaciones a incluirse en los estudios de impacto ambiental de proyectos en el territorio de operación y las medidas de mitigación correspondientes. La identificación de estos riesgos desde las etapas tempranas de un proyecto permitirá la definición de salvaguardas para la protección de la fauna.
- Las afectaciones al ambiente
El conocimiento de la fauna que se encuentra presente en el área de trabajo de las áreas operativas es de vital importancia para el establecimiento de planes de mitigación de impactos ambientales, definición de salvaguardas y generación de líneas de base o planes de conservación. A su vez, este conocimiento aporta un gran valor para la sensibilización de empleados, contratistas y todos los que participan en el trabajo diario en un área en operación. (Rosa, 2017)
Antes de ahondar en las afectaciones de terreno que pueden tener un impacto sobre la distribución de la fauna, desarrollaré un tema que antecede todo estudio de campo: la definición y construcción de la línea de base.
La línea de base ambiental es un requerimiento necesario para la elaboración de estudios de impacto ambiental; se conforman con estudios de campo y con aportes de la bibliografía y son provistas mayormente por empresas de consultoría durante la presentación de estudios ambientales para ser presentados ante la autoridad de aplicación. Durante este proceso, es importante evitar errores que pueden ser introducidos en la documentación base de la empresa. (Rosa, 2018)
Ligado al conocimiento de la diversidad de especies presentes en el área de trabajo, tiene relevancia la distribución espacial y temporal de las especies en el yacimiento y como la actividad de obras civiles puede afectarla. Las especies no están distribuidas en forma homogénea en el yacimiento, para la fauna: tienen lugares de preferencia que se ajustan a sus necesidades alimentarias, de reproducción o de descanso y paso durante migraciones; para la flora: la calidad del suelo, la exposición al viento y la disponibilidad de agua, son factores determinantes. Es interesante analizar, de manera general, cómo impactaría la actividad en las áreas operadas sobre estas distribuciones, entendiendo que la información disponible no es suficiente para determinar el impacto sobre estos factores. En este artículo se analiza solo y de manera general, como las obras de construcción de caminos, canteras y locaciones pueden generar ambientes que afecten la distribución de la fauna. Pretende ser este estudio un puntapié para el desarrollo de conocimiento y definición de salvaguardas.
Como se menciona en la introducción, hay en la bibliografía un gran vacío de investigación sobre cómo las especies que se favorecen con la afectación del paisaje y el aprovechamiento de la actividad humana afectan a las especies endémicas con adaptaciones más sensibles a los cambios o a la competencia.
Trabajos realizados en yacimientos de EE. UU. muestran un predominio de especies oportunistas en detrimento de las especies endémicas o más sensibles. (Fiehler, Cypher, & Saslaw, 2017) & (Bookhout, 2012) debido a la presencia de la actividad productiva en el área de estudio.
Para la Argentina, especialmente para la región norte de la Patagonia, no se encuentran estudios específicos que estudien estas interacciones de la fauna. La figura 1 sintetiza los efectos que las obras pueden tener en la creación de nuevos ambientes.
Las obras más comunes que afectan la topografía en las áreas operadas son:
- la construcción de caminos
- ductos mayores, locaciones
- superficies afectadas a baterías y oficinas.
- Alteraciones topográficas y disponibilidad de agua:
La construcción de caminos de acceso, locaciones, terraplenes para baterías y cualquier otra obra que requiera el uso de material de relleno desde sitios de aporte que se encuentren adyacentes a esta obra causará una modificación en el entorno inmediato. Estos sitios alterados pueden generar condiciones ambientales que antes no estaban disponibles en el paisaje y que pueden ser utilizados por la fauna en algún momento del año.
El más notable de los efectos es la acumulación de agua de lluvia y la creación de un ambiente acuático temporario donde antes no lo había.
El impacto sobre la fauna que visita estos nuevos ambientes dependerá del tiempo en que las acumulaciones de agua permanezcan y el desarrollo de bacterias, algas y la presencia de invertebrados que sustenten la alimentación de los visitantes.
En la foto 1 puede verse un grupo de patos barcinos (Anas georgica), en una zona de aporte de material para nivelación inundada con agua de lluvia en un yacimiento del norte patagónico. La acumulación de agua al costado del camino duró un mes y medio hasta que se evaporó completamente y no llegó a desarrollar a simple vista vegetación asociada u otras comunidades.
En este caso los cuerpos de agua naturales o artificiales, como ríos, embalses o lagunas, se encontraban a más de 10 km del sitio de observación. Queda por analizar el efecto de estas estadías en lugares no productivos sobre la dinámica de la población, los tiempos de reproducción y los patrones de alimentación. Si ganan o pierden competitividad, estas bandadas que bajan en zonas temporales no está determinado. El mismo fenómeno puede darse sobre estructuras operativas, como piletas de agua de fractura, piletas de repositorios y otras estructuras que acumulen agua. Si no cuentan con la protección adecuada, la interacción de la fauna con el contenido de estas estructuras podría resultar en una afectación.
El aumento de la interacción de la fauna con vehículos, productos químicos y residuos genera un riesgo de afectación no siempre contemplado en los estudios de impacto ambiental previo. La cercanía a las instalaciones hace que ante eventos de incidentes ambientales se afecten rápida y visiblemente. Aun no siendo un ambiente natural, puede generar impacto sobre la fauna.
Las alteraciones topográficas no son las únicas fuentes de agua que pueden causar estos impactos sobre poblaciones de fauna local. Los tanques de almacenamiento de agua de incendio, los puntos de carga de agua para riego de caminos e incluso las canillas o puntos de riego internos de las oficinas de los yacimientos son puntos de atracción en ambientes con baja disponibilidad de agua, generando riesgo con el cruce de fauna. Las fotografías 2 y 3 muestran ejemplares de fauna atraídos a fuentes de agua relacionadas con la actividad de la operación. La primera, una martineta (Eudromia formosa) atraída a un charco de agua formado por condensación de agua de sistemas de aire acondicionado. Estas aves de actividad crepuscular o nocturna interaccionan a plena luz del día para acceder a este recurso. En el caso de la fotografía 3, un zorro gris (Lycalopex griseus) en un cargadero de agua para riego.
La actividad fuera de horarios habituales de la especie puede exponer al animal a ser depredado o ser víctima de un incidente vehicular por la actividad del yacimiento.
- Disponibilidad de alimento:
La presencia humana implica la generación de residuos; la forma en la que se gestionan los residuos puede provocar la atracción de fauna hacia los lugares de acopio, instalaciones, repositorios, e incluso zonas de cocina y comedores.
La afectación a la fauna por contacto con acumulaciones de residuos es conocida y bien documentada. (Coniff, 2016 & Bittel, 2016). La búsqueda de alimento de fácil obtención en las inmediaciones de las instalaciones, campamentos o comedores en las áreas operadas puede causar efectos no tenidos en cuenta en los estudios ambientales, como cambios en los patrones de conducta, cambios en los sitios de refugios, aumentando su exposición a residuos no naturales o digeribles que pueden afectar su salud y su vida.
Las instalaciones, de por sí, pueden ser utilizadas como refugios por animales. La presencia humana desalienta a los predadores a acercarse por lo que pequeños mamíferos, reptiles y anfibios pueden encontrar refugio, a la vez de alimento en las instalaciones y zonas de uso residencial. Como es el caso del Gecko de Darwin (Homonota darwinii) fotografiado residiendo bajo una casa en un yacimiento.
No solo los residuos, o los restos de comida pueden atraer a la fauna a las instalaciones. La presencia de las luminarias, que atraen insectos y pequeños vertebrados a ellas durante las noches
de primavera se convierten en atractores para muchos animales que encuentran su alimento en altas densidades en cercanías de estas. Se han reportado murciélagos alimentándose de las nubes de insectos que son atraídos por las luces. Así como también aves nocturnas como el atajacaminos Ñañarca (Systellura longirostris)
- Disponibilidad de refugios:
La actividad humana en las áreas en operación podría generar un disturbio para el desplazamiento de la fauna. Los dos puntos anteriores generan atractores para determinadas especies animales que, además, pueden hacer refugio en las inmediaciones o incluso en las instalaciones del yacimiento. Adaptarse a la presencia humana podría implicar una ventaja para estas especies, que cuentan con agua, con alimento y actividades que mantienen a depredadores fuera de su rango.
La infraestructura no es la única alteración en el entorno que brinda la posibilidad de conseguir refugio a la fauna. Las alteraciones topográficas también son utilizadas por algunas especies debido a la protección a factores climáticos que puedan brindarle. Nidificación y zonas de descanso o abrigo del viento han sido observados en caminos, canteras y sitios de aporte de materiales.
- Riesgos asociados a las operaciones:
- Riesgo de contacto con productos o insumos:
Los sitios de aporte dentro de las áreas operadas son susceptibles de ser afectados durante incidentes ambientales. La presencia de fauna en estos sitios potencia entonces el impacto de un incidente ambiental. El contacto de la fauna con una pérdida de contención de producto o insumo cambia la dimensión del incidente y las medidas de acción para contrarrestar su efecto.
- Riesgo de atrapamiento, caída o ahogamiento:
Las afectaciones topográficas pueden generar riesgo de atrapamiento de animales. Aunque no es el objetivo de este reporte, el ganado de los superficiarios también puede quedar expuesto al riesgo de atrapamiento en sitios de aporte de material o en instalaciones no protegidas.
Los animales que ingresan a estos sitios sin protección pueden quedar sin medios para salir, ya sea porque el fondo lodoso los atrapa o bien por lo escarpado de los bordes. En zonas alejadas donde no hay personal que observe estos atrapamientos, puede significar la muerte de los animales por agotamiento, inanición o ahogamiento en caso de presencia de agua.
Un aspecto para tener en cuenta en este punto es que un operativo de salvataje de un vertebrado de porte mediano a grande sea fauna autóctona o ganado no es una tarea fácil. Se debe contar con ayuda de gente capacitada para no lastimar al animal. Dependiendo del tiempo de atrapamiento y la condición del animal, podría requerir atención veterinaria.
- Riesgo de afectación de patrones de conducta:
La distribución espacial de determinados animales se ve afectada por la densidad de instalaciones productivas. Algunos estudios demuestran que la densidad de pozos afecta el éxito de nidificación de algunas especies de aves y los patrones de desplazamiento de otros debido a las interacciones de depredación y a la presencia humana permanente. (Bookhout, 2012) Se recomienda agregar a los estudios de base ambiental, estudios de poblaciones de vertebrados para entender el impacto de estas actividades.
Las conductas naturales pueden verse afectadas por la disponibilidad de alimento y refugios.
- Riesgo de incidentes vehiculares o en instalaciones con la fauna:
Los caminos de acceso a las áreas en operación son de cruce obligado para la fauna. Más allá de que la mayor actividad de fauna sea vespertina o nocturna, especies como la Tortuga terrestre argentina (Chelonoidis chilensis); Lagarto overo (Salvator merinae) y lagarto colorado (Salvator rufescens), todos estos con distribución hacia la provincia de Rio Negro y la Mara (Dolichotis patagonum), Zorro gris (Lycalopex gymnocercus); Choique (Rhea pennata), Peludo (Chaetophractus villosus), Piche (Zaedyus pichiy) y Guanaco (Lama guanicoe) entre muchos otros vertebrados han sido reportados en horarios diurnos en yacimientos patagónicos sobre los caminos principales y sobre caminos de acceso a pozos.
Existe riesgo de incidentes en instalaciones eléctricas por electrocución de aves en busca de sitios de anidamiento, causando no solamente afectación al animal, sino también pérdida de producción por daño a las instalaciones.
- Salvaguardas y recomendaciones
- Las secciones de descripción del ambiente en los Informes ambientales requieren exhaustiva revisión por parte de los equipos del Departamento Ambiental de las empresas y deben estar respaldadas con observaciones de campo y profesionales con conocimiento del tema.
- El aporte de la empresa en la colección de datos para generar líneas de base propias se torna importante. Fundamentalmente porque el EIA es una declaración jurada y es de carácter público.
- La línea de base debe nutrirse permanentemente de las observaciones realizadas y debe estar actualizada a las últimas clasificaciones taxonómicas. Las especies amenazadas o en peligro de extinción deben estar identificadas.
- Incluir en los estudios de impacto ambiental el efecto de los sitios de aporte de materiales sobre los patrones de conducta de fauna en base a los criterios citados. Hay que considerar que los sitios de aporte deben estar aprobados por la autoridad de aplicación y contar con su respectivo estudio ambiental.
- Relevar las alteraciones de paisaje producto de la actividad de exploración y producción desde el inicio de la actividad del yacimiento.
- Minimizar las afectaciones de superficie en las inmediaciones de las locaciones o baterías generando los drenajes necesarios para evitar la acumulación de agua de lluvia.
- Gestionar en contenedores cerrados y dentro de repositorios cercados los residuos sólidos para evitar la atracción de fauna.
- Minimizar los posibles sitios de creación de refugios durante el diseño de las instalaciones.
- Concientizar al personal de la empresa y contratistas sobre la presencia de fauna y sobre la importancia de su conservación.
- Conclusiones
Las alteraciones sobre el entorno producidas por las obras civiles en los yacimientos de la industria del petróleo y del gas, que generen refugio, fuente agua o alimento para la fauna deben incluirse dentro de las consideraciones de los estudios de impacto ambiental y minimizarse lo más posible. El cambio de patrón de conducta de la fauna por la presencia de alimento, agua o refugio podría implicar un riesgo para su supervivencia y es un aspecto para estudiar en mayor profundidad. Si el animal presenta además peligros intrínsecos, como defensa de territorio, ser depredador o ponzoñoso, también puede significar un riesgo para los trabajadores del yacimiento, para los ocupantes de puestos y para las actividades pecuarias de estos últimos.
Las alteraciones de terreno, como sitios de extracción de áridos, taludes o repositorios deben ser monitoreadas y evaluadas desde el punto de vista de posibles afectaciones a la fauna, considerando que estos nuevos ambientes serán explorados y explotados por la fauna presente en el área.
Aun cuando la provisión de refugios, la disponibilidad de agua y el desarrollo de condiciones temporales por acumulación de agua de lluvia parezca beneficioso para la fauna, no debería considerase ninguna de estas afectaciones como impacto positivo durante las evaluaciones de impacto ambiental de los proyectos. La generación de nuevos ambientes debe ser evaluada con mayor profundidad antes de hacer este tipo de afirmaciones.
La sinergia de los nuevos proyectos sobre la actividad existente debe investigarse con mayor detalle a nivel del yacimiento en relación con los parámetros ecológicos de abundancia, riqueza y otros de dinámica poblacional y de comunidades. Esto abre muchas líneas de trabajo de investigación que pueden ser encarados por las empresas. No hay suficientes datos de parámetros ecológicos ligados a la actividad en áreas operadas.
Ligado a este último se hace hincapié en la importancia de contar con una detallada línea de base y enfatizar en la necesidad de aunar esfuerzos para el estudio de la dinámica de poblaciones y comunidades de fauna en las áreas de explotación petrolera.
- Bibliografía
Bittel, J. (2016). The Lure of Landfills: How Garbage Changes Animal Behavior. (N. R. Council, Ed.)
Bookhout, T. A. (August de 2012). Impacts of crude oil and natural gas developments on wildlife and wildlife habitat in the Rocky Mountain Region. (Wildlife.org, Ed.)
Coniff, R. (06 de Enero de 2016). Unnatural Balance: How Food Waste Impacts World’s Wildlife. (Y. E. 360, Ed.)
Fiehler, C. M., Cypher, B., & Saslaw, L. (Enero de 2017). Effects of oil and gas development on vertebrate community in the southern San Joaquin Valey, California. (G. E. Conservation, Ed.)
Rosa, D. A. (01 de Noviembre de 2017) . Informes ambientales: La observación de fauna como aporte permanente a la línea de base del yacimiento. (LinkedIn, Ed.)
Rosa, D. A. (15 de Enero de 2018). Fauna de los Yacimientos del Norte de Rio Negro y Neuquén. (LinkedIn, Ed.) Argentina.